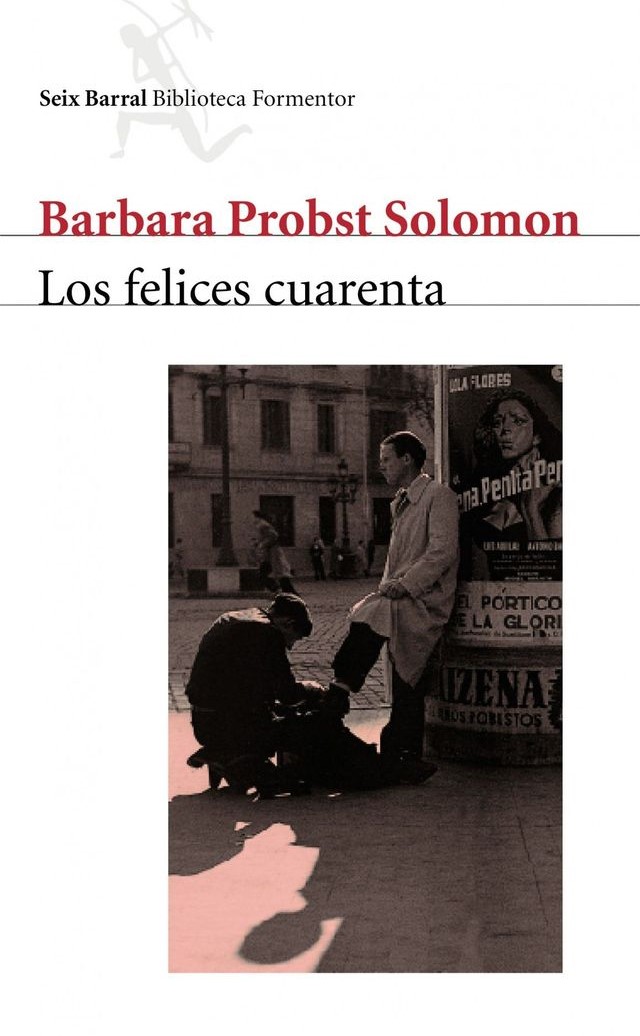Ha fallecido el novelista Ramón Hernández. Sus amigos hoy parafraseamos con tristeza a otro Hernández venerable —“Se me ha muerto como del rayo”—, cuando ya Ramón —tan cercano, tan vivo— solo es un recuerdo en cada uno de nosotros.
Ha fallecido el novelista Ramón Hernández. Sus amigos hoy parafraseamos con tristeza a otro Hernández venerable —“Se me ha muerto como del rayo”—, cuando ya Ramón —tan cercano, tan vivo— solo es un recuerdo en cada uno de nosotros.
Y es que él no solo era un gran escritor al que debemos reivindicar —ahora más que nunca— en esta época pródiga en olvidos e injusticias, sino que sobre todo fue un gran amigo de sus amigos. Su humildad y bonhomía no le abandonaron nunca: cuando le quisieron nombrar director de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE), él —que había sido cofundador de la institución y había dirigido su revista La República de las Letras— se levantó sin más ni más de su escaño y salió escopetado a la calle sin mirar atrás.
Su humor irreverente —que despreciaba la vanidad y el autobombo tan comunes en el mundo literario— tampoco le abandonó nunca: perito agrícola de profesión e ingeniero del Estado, solía bromear —con la socarronería castellana que le caracterizaba— diciendo que él era “solo Grado Medio”. ¡Ojalá muchos juntaletras —con tanta titulitis y relumbrón a cuestas—tuvieran un ápice de su talento! Pero —¡ay! —, el ruedo ibérico valleinclanesco nos sigue acosando con su asfixiante presencia hoy igual que ayer…
Ramón —a pesar del escaso reconocimiento actual de su obra— es uno de los novelistas más originales de la llamada “generación española de postguerra”, marcada por el realismo social, horma de la que, sin embargo, la narrativa de nuestro autor se sale con una poética imaginativa de carácter universalista que propende a lo onírico y que no se aferra a los habituales localismos del momento. Uno de los maestros de aquel grupo de escritores fue su muy admirado Ángel María de Lera, al que por cierto Ramón le dedicó una estimable biografía.
La Enciclopedia Espasa le otorga una entrada que conviene señalar y no es para menos porque nuestro querido Ramón escribió mucho y muy bien. Sus novelas rayan la treintena: debutó brillantemente en 1966 con El buey en el matadero. Entre ellas destacan: Presentimiento de lobos (1969), Palabras en el muro (1970) —considerada por el Times la mejor novela española de la posguerra—, El tirano inmóvil (1970), La ira de la noche (1970) —Premio Internacional de Novela Águilas—, Invitado a morir (1972), Eterna memoria (1974) —Premio Hispanoamericano de Novela Villa de Madrid—, Algo está ocurriendo aquí (1976), Fábula de la ciudad (1976), Pido la muerte al rey (1979), Bajo palio (1983), Los amantes del sol poniente (1983) —Premio Casino de Mieres—, Sola en el Paraíso (1987), Golgothá (1989), Caramarcada (1990) y Curriculum Vitae (1993). Asimismo, escribió novelas históricas como El secreter del Rey —un acercamiento a la figura de Alfonso XIII— y El joven Colombo (1995) —donde el protagonista era Cristóbal Colón—.
 Algunas de sus novelas han sido traducidas a otros idiomas y despertaron el interés de los investigadores que han hecho estudios y tesis doctorales de las mismas. Todas ellas nacen de un riguroso proceso creativo, que articula tramas impecables donde la fuerza expresiva del lenguaje dibuja personajes y situaciones plenamente humanos con rasgos existencialistas. Temas recurrentes en su obra son el amor y la muerte, la reivindicación de la solidaridad humana, el compromiso con los desfavorecidos y un intenso lirismo no exento de agudo sarcasmo.
Algunas de sus novelas han sido traducidas a otros idiomas y despertaron el interés de los investigadores que han hecho estudios y tesis doctorales de las mismas. Todas ellas nacen de un riguroso proceso creativo, que articula tramas impecables donde la fuerza expresiva del lenguaje dibuja personajes y situaciones plenamente humanos con rasgos existencialistas. Temas recurrentes en su obra son el amor y la muerte, la reivindicación de la solidaridad humana, el compromiso con los desfavorecidos y un intenso lirismo no exento de agudo sarcasmo.
El escritor no se conformó con la narrativa: también cultivó otros géneros como el ensayo, la crítica, el teatro y la poesía. Fue asimismo conferenciante y profesor de Escritura Creativa en diversas universidades europeas y americanas. Su última publicación sería un poemario que llevó por título Boomerang (2017).
Durante los últimos años, Ramón solía recordar episodios de su vida en las veladas que tuvimos la suerte de compartir con él sus amigos. Contaba, por ejemplo, que había nacido muerto —como Picasso— y cuando el médico, que asistía a su madre durante el parto, se percató al extraerlo del seno materno, lo estrelló contra la pared y así fue como el futuro escritor rompió a llorar para sorpresa de propios y extraños. Tanta gracia tenía al contar estas anécdotas que los contertulios le animábamos a que escribiera sus memorias. Primero, Rafael Soler —íntimo de Ramón— y, después, el que esto escribe quisimos someterle a una rigurosa disciplina horaria para que le fuéramos grabando día tras día y después transcribir sus evocaciones. La idea lamentablemente no prosperó porque Ramón no se sentía capaz de enfrentarse a determinados sucesos del pasado que para él eran sumamente dolorosos. Quizá también le fallaran las fuerzas: ya por entonces no escribía.

Afortunadamente, Ediciones Vitruvio —donde Ramón publicó sus últimas obras— puso el año pasado en marcha el Premio de Novela que lleva su nombre y la primera convocatoria lo ganó David Atienza de Frutos con su novela Y olvidé tu nombre (2023). Para el escritor ya octogenario fue un reconocimiento en vida que le hizo muy feliz.
Ramón Hernández nació en 1935 en Madrid pero su familia era de Guadalajara, ciudad en la que pasaría su infancia y su adolescencia. Sus vivencias de aquellos días los novelizó en El ayer perdido. Aunque el escritor ha muerto la madrugada de hoy domingo día 19 en la capital —donde ha pasado la mayor parte de su vida—, sus restos mortales volverán a la tierra que le vio crecer, para descansar en el panteón familiar del cementerio local. Allí será enterrado mañana lunes. Será su último viaje.
No me resigno sin embargo a cerrar este humilde homenaje a la enorme figura de Ramón sin citar —en unos de sus versos lapidarios— sus propias palabras que se me antojan ahora toda una clarividente declaración de principios: “… / buscadores de perlas que insomnes esperan / un sueño eterno donde no se respire / el polvo miserable de la muerte / y el inhumano aire de un dios impostor”.
Hasta siempre, amigo Ramón. Sit Tibi Terra Levis.