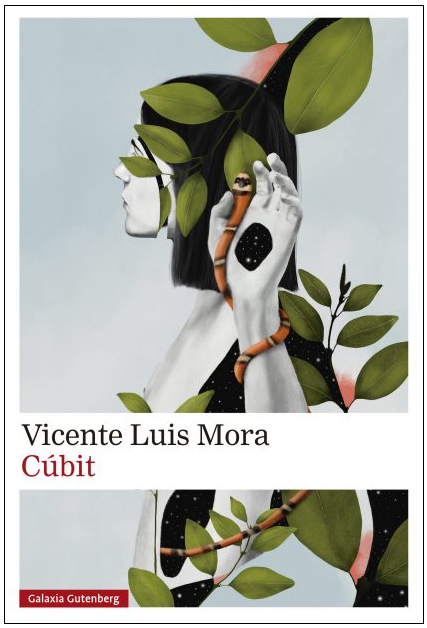La denominada “pos-verdad” es un fenómeno novedoso, desde luego, algo que expresa cosas muy alejadas y que no tienen mucho que ver con el tipo tradicional de mentiras que circulaban antes en el ámbito público, especialmente en los discursos políticos. La aparición de la “pos-verdad”, o sea, de las “medias verdades” y “manipulación semántica”, es un factor que ayuda a comprender mejor la débil sustancia intelectual del mundo actual, que no es otra que la de una cultura decaída y declinante, pasada por esa posmodernidad instalada en el mundo a finales del siglo XX, aunque por breve tiempo, y que ha desembocado en el siglo XXI en un “a-racionalismo” caótico que domina la mentalidad del tiempo presente.
Un tiempo que asiste al crecimiento y difusión de los populismos en este siglo XXI, un fenómeno paralelo al debilitamiento de las democracias liberales, sin que se pueda determinar con claridad cuál sea la causa y cuál la consecuencia. En todo caso, el aumento de los populismos y el debilitamiento de las democracias liberales han sido un excelente caldo de cultivo para el crecimiento y la difusión de la “pos-verdad”, que ha sido asumida por los poderosos de todas las latitudes. Y con una pretensión de totalidad tan inconsistente como inaceptable, pues se trata de presentar la pos-verdad como una verdad absoluta.
En recientes declaraciones en la Universidad de Verano Menéndez Pelayo (Santander), el alemán Markus Gabriel ha dicho que puede que la pos-verdad haya muerto y desaparecido ya, y quizá el mundo, tras la pandemia, se esté adentrando en una nueva situación, que él ha denominado como la “pos-realidad” (¿?).
Sobre base posmoderna
La filosofía posmoderna pretendió constituirse en la última gran rebelión contra todo poder establecido y contra toda opresión, pero finalmente, solo logró ser el principal soporte ideológico y fundamento de cosas como la nueva pos-verdad. Lo hizo validando su consecuencia más directa e inmediata: la razón del más fuerte es siempre la mejor razón, ya que no existen los hechos, sino sólo las interpretaciones y no existe la verdad, sino solo “relatos”, como declaró con descaro, en 1995, el italiano Berlusconi para justificar sus delitos. La modernidad buscó afirmarse en la racionalidad de lo verdadero, y la posmodernidad se ha extasiado fascinada por la potencia de la mentira y la falsedad.
Felizmente, el éxito posmoderno fue efímero y a comienzos del siglo XXI se ha ido abandonado. La experiencia de manipulaciones mediáticas en las guerras posteriores al 11 de septiembre de 2001, la crisis económica de 2008 o el COVID, en 2020, han desmentido los dos grandes dogmas postmodernos: 1) la realidad, como tal, no existe, pues está construida por los sujetos y es infinitamente manipulable, y 2) la verdad es una noción inútil y peligrosa, pues la solidaridad, la ecología, el feminismo, etc., son mucho más importantes que la objetividad y la verdad. Mas la realidad se impone y las necesidades reales, las vidas y las muertes reales, que no pueden reducirse a interpretaciones, hacen valer sus derechos, confirmando que el subjetivismo idealista conlleva implicaciones cognoscitivas, sí, pero también éticas y políticas.
Al final, como ha indicado Maurizio Ferraris, hasta los grandes “rebeldes” de la filosofía posmoderna —Lyotard, Derrida o Foucault— la abandonaron y cambiaron mucho. Tanto que, cuando fueron conscientes de que la posmodernidad que habían inspirado era un movimiento contrario a los valores de la libertad moderna y que conducía inevitablemente a posiciones reaccionarias —utilizables por sujetos como Berlusconi—, abandonaron la crítica a la modernidad en sus últimas derivas intelectuales, para pasar a reivindicar la dimensión emancipadora de los viejos valores de la libertad.
La negación de la realidad
Los posmodernos hicieron suya la tesis nietzscheana de que no hay hechos, sino sólo interpretaciones. Sobre esa base, el conocimiento de la realidad y la misma realidad quedaron excluidos, pues la realidad no existe: ha sido transformada en una sucesión de interpretaciones, que no necesitan corresponder a hechos reales. Por eso el “ideal del sabio” nietzscheano y posmoderno es el del “pensador artista” que, tras de la máscara, busca otras máscaras, y no el del sabio tradicional, que tras del velo buscaba la verdad. Por si fuera poco, si no hay hechos y todo son interpretaciones, lo fundamental ya no será la realidad, sino el intérprete. Nietzscheanos y posmodernos se sitúan así en el subjetivismo más radical: no hay “realidad”, pues todo son interpretaciones expresivas de la voluntad de poder de los “intérpretes”.
El resultado fue la falacia posmoderna del “saber=poder”: el saber es sospechoso, pues expresa formas de poder. Es la gran contradicción posmoderna: si el saber es poder, la instancia “liberadora”, esto es el saber, es al mismo tiempo la instancia de subordinación y dominio. Y así, en un enésimo salto mortal teórico, la emancipación radical posmoderna sólo puede lograrse retornando al mito y a la fábula, es decir, retornando al “no-saber”, a la ignorancia. La posmodernidad ha tenido consecuencias prácticas. Sus afirmaciones deconstructivas que ponían en duda la posibilidad de acceder a lo real sin mediaciones culturales, relativizaron el valor del saber, incluso el científico. Y, así, el propósito “liberador” del postmodernismo quedó en el vacío y solo obtuvo resultados contrarios a esos objetivos presuntamente liberadores.
La formulación de esa declaración de principios posmoderna y nietzscheana de que no existen los hechos, sino solo las interpretaciones, ha hecho fortuna. Es la frase que ha servido de argumento central para quienes han postulado la pos-verdad. Es una expresión poderosa y muy atractiva para el gran público, porque da satisfacción a una de las más bellas de las ilusiones de cada uno: la de tener siempre razón.
¿Existe la verdad?
Ya que se trata de la pos-verdad, será oportuno hacer también una breve reflexión sobre la verdad, porque ¿existe la verdad?, ¿qué es?, ¿se puede acceder a ella? A lo largo de la historia de la filosofía y el pensamiento la verdad ha sido siempre, desde la Grecia clásica hasta hoy, objeto de análisis y reflexión. Diferentes visiones e interpretaciones han tratado de comprender este concepto y han formulado sus teorías sobre ella, y las ideas al respecto han sido y son muy variadas.
Se atribuye al escritor norteamericano Mark Twain (1835-1910) el dicho de que “lo que desconoces no es lo que va a meterte en problemas, es lo que das por sentado, pero no lo está”. Una brillante formulación del problema de la verdad en los saberes, científicos o humanísticos. El llamado dogmatismo afirmó la existencia incondicionada de la verdad, y el escepticismo radical la negó. Entre ambas posiciones, el realismo filosófico y las ciencias, a riesgo de ser acusados de “escépticos”, han sostenido tradicionalmente, desde Platón, que la verdad es siempre difícil de alcanzar y, desde Aristóteles, que la verdad no siempre existe (hay problemas sin solución).
Balmes (1810-1848), en su Filosofía Fundamental, ya advirtió de la polisemia que acompaña a la idea de “verdad” (subjetiva, objetiva, etc.), que tanto ha perturbado la filosofía desde Descartes (1596-1650) y su giro subjetivista. Más recientemente, el Nuevo Realismo de Maurizio Ferraris ha establecido a este respecto una categorización de las nociones de “verdad”, no muy diferentes a las formuladas por Balmes, en tres niveles distintos:
– En el primero está lo que denomina “Hipoverdad”, que define como una verdad débil sometida a la creencia de cada uno y, por ello, la antesala de la pos-verdad.
– En el segundo, sitúa lo que llama la “Hiperverdad”, que es una verdad sólida y contrastada, basada en la existencia y en el conocimiento, el saber y la constatación de lo real.
– Por último, habla Ferraris de una “Mesoverdad”, que él mismo propone como el modo de aproximarse a la “verdad” cuando aún se carece de certeza plena. Consiste en considerar como “verdad” todo conocimiento o saber formulado sobre una realidad concreta, con utilización de instrumentos (lógicos, matemáticos, etc.) y con la intervención, si es posible, de dispositivos tecnológicos, que permiten “proponer” una “verdad” que pueda ser luego postulada por y desde las ciencias.
La verdad, siempre difícil de alcanzar y no siempre existente, según nos enseñaron Platón y Aristóteles, sigue siendo un problema epistemológico, ontológico, ético y el gran problema de la filosofía.