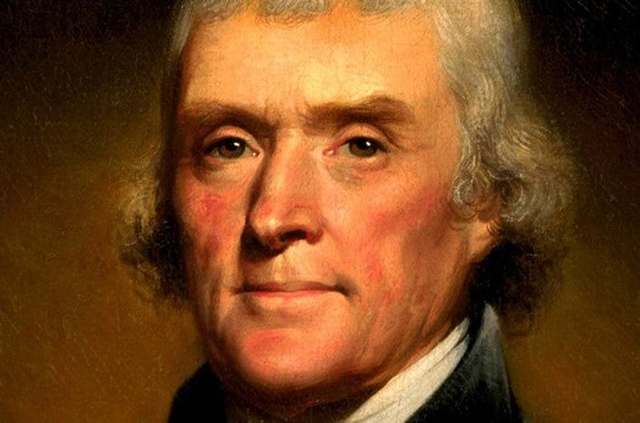¡Mis queridos palomiteros!
¡Mis queridos palomiteros!
Grace Patricia Kelly (Filadelfia, 12 de noviembre de 1929 – La Condamine, Mónaco, 14 de septiembre de 1982) no fue solo una actriz; encarnó la fusión perfecta entre mito cinematográfico y leyenda de la realeza. Su vida, tan disciplinada como un guion de estudio, la catapultó desde una acomodada cuna estadounidense hasta la cima del glamour europeo. Hija de John Brendan Kelly, empresario y campeón olímpico, y de Margaret Majer, exmodelo, su belleza prístina y su porte distinguido ya presagiaban una presencia magnética en la gran pantalla.
Tras formarse en la prestigiosa Academia Estadounidense de Artes Dramáticas de Nueva York, pronto migró del escenario de Broadway al celuloide. Su irrupción fue un relámpago: un papel destacado en High Noon (1952), del polaco Fred Zinnemann, junto al americano Gary Cooper —con quien compartió algo más que escenas, según los rumores—. Al poco tiempo, en Mogambo (1953), del estadounidense John Ford, la intensidad de su presencia generó habladurías sobre un idilio con el veterano galán californiano Clark Gable, quien la trató con una mezcla palpable de admiración y respeto.
Pero fue Alfred Hitchcock —recomiendo la lectura de El mal y la violencia en el cine de Hitchcock que publiqué en año pasado en Ondina Ediciones— quien le dio forma al arquetipo: la rubia de hielo cuya elegancia ocultaba una sensualidad natural e indomable. En Dial M for Murder (1954), Rear Window (1954) y To Catch a Thief (1955), el maestro del suspense la convirtió en el epítome de la sofisticación y el misterio, inmortalizándola en el panteón de sus heroínas.
Fue durante el rodaje de esta última en la Riviera francesa que mantuvo una intensa complicidad con su coprotagonista, el inglés Cary Grant. Antes de su consolidación, Kelly ya había navegado por los círculos sociales más exclusivos de Nueva York, manteniendo incluso un romance discreto con el diseñador francés Oleg Cassini, que llegó a proponerle matrimonio.
Su cúspide interpretativa, sin embargo, llegó desprovista de glamour. En The Country Girl (1954), del californiano George Seaton, Kelly se despojó del lujo para encarnar a la esposa resignada de un actor alcohólico. Esta interpretación le valió el Oscar a la mejor actriz cuando contaba con 25 años, un triunfo que desmentía cualquier cliché sobre su supuesta frialdad y que la asentó como una intérprete de profunda hondura dramática.
La vida le tenía reservado el giro de guion más audaz. En 1956, durante el Festival de Cannes, conoció al príncipe Rainiero III de Mónaco. Su enlace, celebrado el 19 de abril de ese año, se convirtió en el evento mediático de la década, seguido por más de treinta millones de espectadores. Convertida en Su Alteza Serenísima la Princesa Grace de Mónaco, la actriz realizó el mayor sacrificio de su carrera: abandonó el cine para dedicarse a su familia —dejando a Alfred Hitchcock desconsolado—. Junto a Rainiero, tuvo a sus tres hijos: Carolina, Alberto y Estefanía, y canalizó su carisma en una incansable labor filantrópica, especialmente en el ámbito de la cultura y la infancia.
 El destino, con la misma crueldad de un cliffhanger inesperado, dictó el final. El 13 de septiembre de 1982, mientras conducía su Rover 3500 por la sinuosa Corniche, sufrió un derrame cerebral, perdiendo el control. A su lado viajaba su hija menor, la princesa Estefanía. El vehículo cayó por un terraplén de más de treinta metros. Grace falleció al día siguiente, a los 52 años, conmocionando al mundo.
El destino, con la misma crueldad de un cliffhanger inesperado, dictó el final. El 13 de septiembre de 1982, mientras conducía su Rover 3500 por la sinuosa Corniche, sufrió un derrame cerebral, perdiendo el control. A su lado viajaba su hija menor, la princesa Estefanía. El vehículo cayó por un terraplén de más de treinta metros. Grace falleció al día siguiente, a los 52 años, conmocionando al mundo.
Grace Kelly perdura como una mujer de dualidades eternas: la actriz que amaba el arte frente a la princesa que abrazó el deber; la intérprete que transformó la emoción en estilo, y la mujer que hizo de la discreción su armadura. Su recuerdo no se limita al glamour del cine o a la historia de la realeza; pertenece a ese terreno intermedio, inalcanzable, reservado exclusivamente a las figuras irrepetibles.