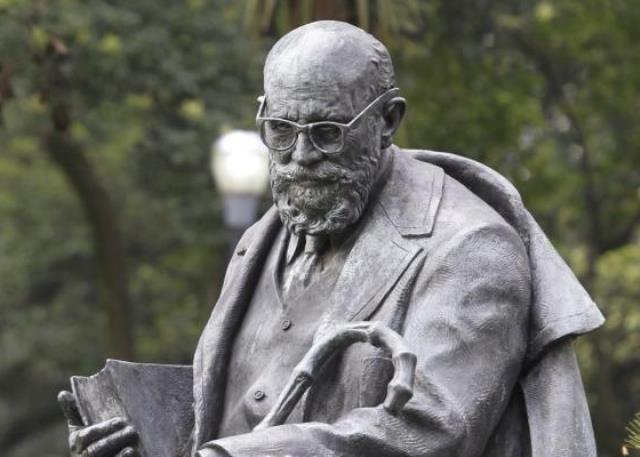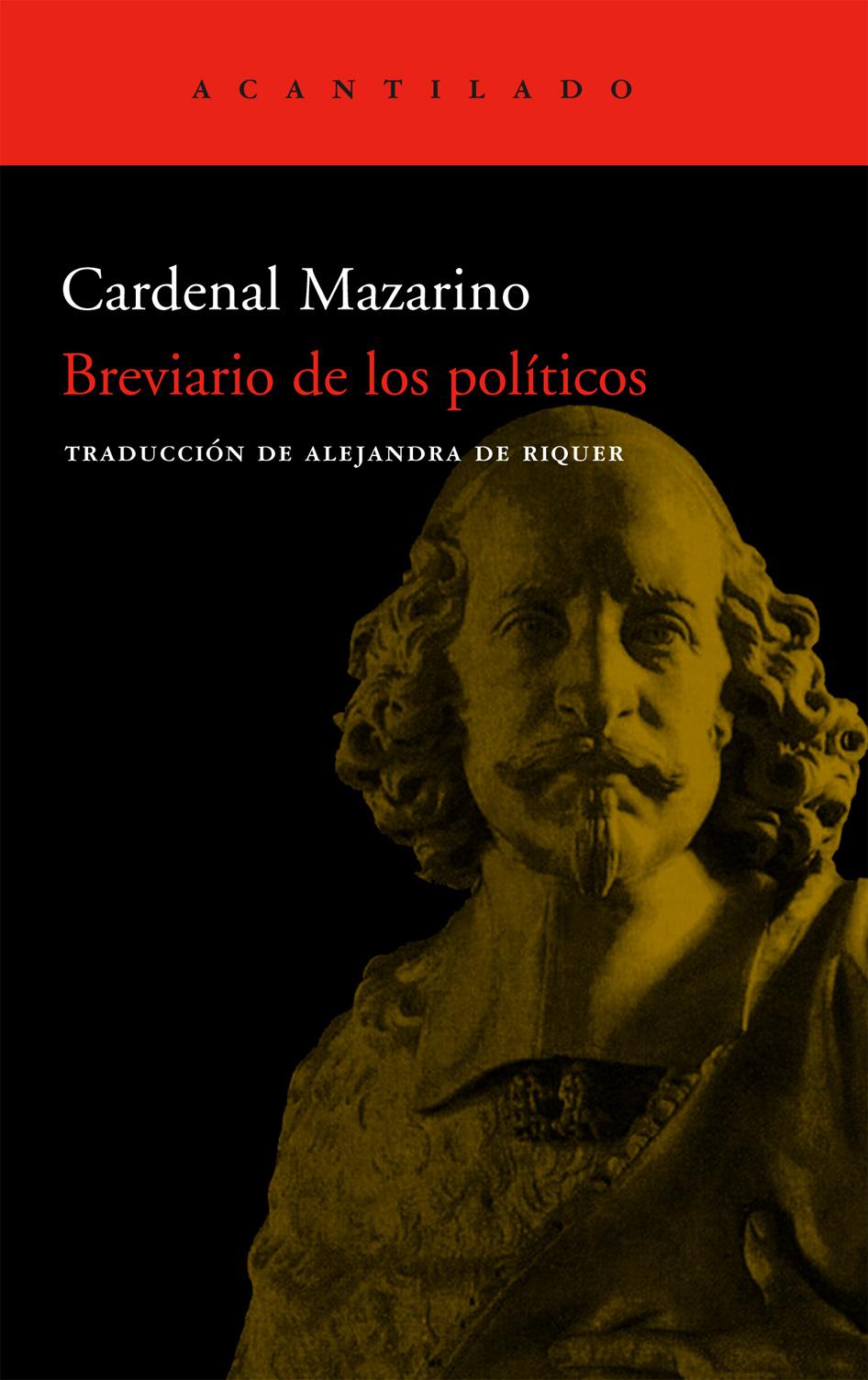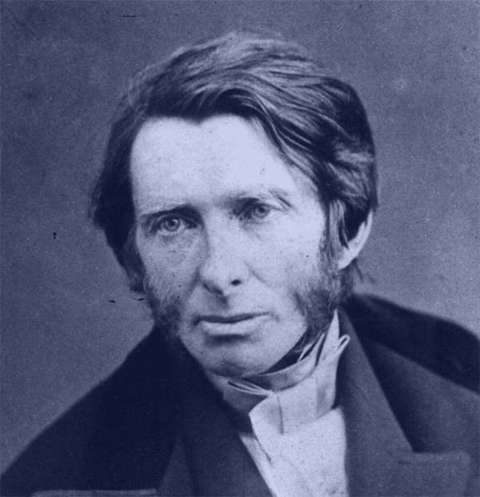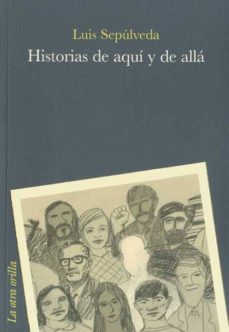La primera vez que te vi fue aquel día en el flamante “Teatro Fantasio”, ese que habíais montado en tu casa en el número 37 de la Gran Vía, lindando con el Palacio de la Música. Creo que también viviste en Pintor Rosales 58, en Velázquez 12 y en Esparteros 72.
La primera vez que te vi fue aquel día en el flamante “Teatro Fantasio”, ese que habíais montado en tu casa en el número 37 de la Gran Vía, lindando con el Palacio de la Música. Creo que también viviste en Pintor Rosales 58, en Velázquez 12 y en Esparteros 72.
Me falla la memoria. ¡Ha pasado tanto tiempo!
Decían que había sido una idea de tu abuelo, Don Agustín Millares Torres, a su regreso de Montilla, ciudad de la Campiña de Córdoba, en la que vivía tu familia paterna.
Estaba claro que te gustaba el teatro. Eso nos unía, y no solo eso, la poesía, la lucha por nuestros derechos, la música…
Y nos unía tanto que nos volvimos a encontrar muy pronto, y luego hubo muchas veces más.
Fue una tarde lluviosa, en el Círculo de Bellas Artes, ante un café con churros, marzo de 1909, cuando al fin sacaste aquella historia que guardabas en lo más hondo de tu melancolía, y que me dejó impactada.
Hablabas a susurros, como queriendo que no se oyera demasiado tu secreto.
Mi querido padre —tu voz sonaba grave—, Fernando Valderrama Soto, era muy inteligente y de buena familia, llegó a ser Gobernador Civil de Zaragoza, hasta que ocurrió aquella tragedia y enfermó gravemente. Poco a poco se fue muriendo, y yo con él. Ni siquiera el prestigioso doctor Esquerdo, que le trataba, consiguió curarle. Conocía su final y le aconsejó reposo.
Después de un silencio largo, tus palabras empezaron a fluir como en un desbordado río, compartiendo conmigo tu estancia interna, en el colegio del Sagrado Corazón de Chamartín de la Rosa, un colegio para niñas bien, en el que estuviste desde los seis hasta los catorce años.
Allí aprendiste a ser una señorita, pero tus recuerdos eran fríos, como la lluvia que fuera mojaba los adoquines.
Mamá —seguías—, a la que todos llamaban Doña Ernestina Alday de la Pedrera, se había educado en Lausana (Suiza) y quería lo mejor para mí.
Mucho tiempo después de aquél encuentro, aprovechando un viaje de tu marido, Rafael Martínez Romarate, con el que te habías casado en 1911, le pediste a tu Don Antonio, el poeta sevillano, que te llevase al teatro Apolo, en el número 35 de la calle de Alcalá, con la intención de conocer a Maruja Mallo y a Concha Méndez.
¿Cómo iba él a negarle algo a su Guiomar?
Ibais en un tranvía, rojo como los cangrejos, que tuvo que detenerse bastante antes de llegar, ante la presencia de la guardia civil, que, vestidos de azul, con sus tricornios, montaban guardia a caballo, en las proximidades del teatro.
No dejaban acercarse ni a los serenos.
Yo estaba en la fila de la taquilla, para sacar una entrada.
Corría deprisa el mes de mayo de 1930 y ellas, Concha y Maruja, solían frecuentarlo.
La luna se despertaba despacio.
Interpretaban «La verbena de la Paloma», una zarzuela de Tomás Bretón con libreto de Ricardo de la Vega, una obra que había sido estrenada en 1894 y que le gustaba mucho a él, sobre todo cuando actuaba Amelia Font en el papel de Susana, y Santos Ariño como Don Hilarión.
Disfrutabais los dos.
Me había tocado una butaca cerca de vosotros y cerca también del palco de autoridades.
Observaba tus dedos, finos, largos.
Tamborileaban al son de la música, como si estuviesen sobre un teclado.
Tocabas el piano, la guitarra y el violín; lo aprendiste de la mano de tu tío, el tenor Néstor de la Torre. Él te había enseñado a tocar las composiciones de Isaac Albéniz, y a ti la que más te gustaba era la “Suite Iberia”. Siempre la tarareabas.
Antes de apagarse las luces pude distinguir en el palco de autoridades —no sé si lo viste tú— al presidente del gobierno, Don Dámaso Berenguer Fusté, Teniente General, Presidente del Gobierno y Conde de Xauen. ¡Cuánto título!
Seguramente estarían charlando sobre los celos mal reprimidos, que era parte del título por el que el pueblo llano conocía por entonces aquella obra, “El boticario, las chulapas y los celos mal reprimidos”.
Estábamos cerca.
A su lado un hombre calvo y con bigote lucia el uniforme de general de división. Yo conocía los distintivos.
Oí decir a una mujer, sentada detrás de mí, que era el director de la Academia Militar de Zaragoza. Pero de Maruja Mallo y Concha Méndez, ni rastro. Tendrías que seguir buscándolas.
Al son de la música y en solo unos minutos, imaginaste un poema de esos que nunca saldría a la luz. Se lo mandarías a tu enamorado, Don Antonio Machado, en una carta, para darle las gracias por la velada.
Por medio de mi amiga Rosa Chacel conocía yo a Victoriano Lillo Catalán, quien en la Sala de la Cacharrería del Ateneo dirigía un coloquio bajo el título “Situación e influencia de la mujer en las sociedades pasadas y futuras”, al que solían asistir las mujeres del Grupo Femenino del Ateneo, y cuando te dije que aquel jueves iba a dar una conferencia Clara Campoamor —titulada «El voto femenino y su significación»— y que seguramente estarían todas sus amigas, me dejaste plantada y te fuiste corriendo a casa, a planchar tu vestido negro, y a sacarle brillo a los zapatos de tacón fino.
A la tarde siguiente, allí que nos plantamos aquel jueves, mucho antes de las siete, cuando la sombra se adueñaba ya de toda la calle Prado. Bajo el arco de medio punto de la entrada estaban, con su carnet de ateneístas en la mano, Teresa Barragán, Josefina Ranero, Carmen de Juan, y la propia Clara Campoamor, mirando con recelo a un grupo de carabineros que, a paso lento y a caballo, se aproximaban a la puerta. Pasaron de largo y yo suspiré.
Tras la mesa, cubierta por un paño de terciopelo rojo y blasonada con el escudo del Ateneo, allí estaba Don Victoriano Lillo Catalán, con sus libros, su bigote y la mirada perdida en el auditorio. A su derecha, la ponente, sin sombrero.
La conferencia fue un éxito, y, aunque duró más de dos horas, no se nos hizo pesada, pues la abogada sabía cómo mantener la atención de todas las que estábamos allí. Nos interesaba el tema. También había algunos hombres.
A la salida, esperamos a Maruja y a Concha, las invité a café, y comentamos la conferencia. Tu pediste un vino de Montilla, y Concha te miró extrañada. Aún a ella le resultaba chocante que una mujer pidiese vino, y menos de Montilla. Pero había una razón.
Estuviste una hora hablando de tu abuelo, y nos enteramos las tres de que Fernando de Valderrama Soto, que había nacido en Briviesca, provincia de Burgos, en el año 1820, vivía con tu abuela Doña Concepción Martínez Orbegozo —a los que tenían dinero se les trataba de “don” o “doña”, y ellos lo tenían—, y sus ocho hijos, tus tíos, en la casa que estaba pegada al arco de Santa Clara, en el Llano de Palacio, que era propiedad de González Byass —hablabas tan deprisa que casi no podías respirar—. Pasado un tiempo y cediendo a los ruegos de Doña Victorina Soto Lavaggi, esposa del fundador de las bodegas “González Byass”, e hija de Don Pedro Nolasco de Soto, oriundo de Briviesca, que había hecho fortuna en América y creado un importante negocio de importación y exportación en Cádiz, os fuisteis a Jerez. Y allí empezó todo, o más bien siguió.
Así supimos por qué habías pedido vino. Desprendía un buen aroma. ¿Pasaría algo si todas probábamos aquel vino después del café?
Nos envolvió la noche, cuando un sereno que estaba en la puerta del Ateneo, dando un golpe en el suelo con el chuzo, nos preguntó si estábamos bien. La risa de Concha estalló en toda la calle, y el sereno se perdió en la noche.
Me gustaría saber, si al final llegaste a entablar amistad con las que iban sin sombrero por Madrid.
Cuéntamelo en tu próxima carta; estoy impaciente.
Mientras recibe mi abrazo,
Eliberia de Santiago.